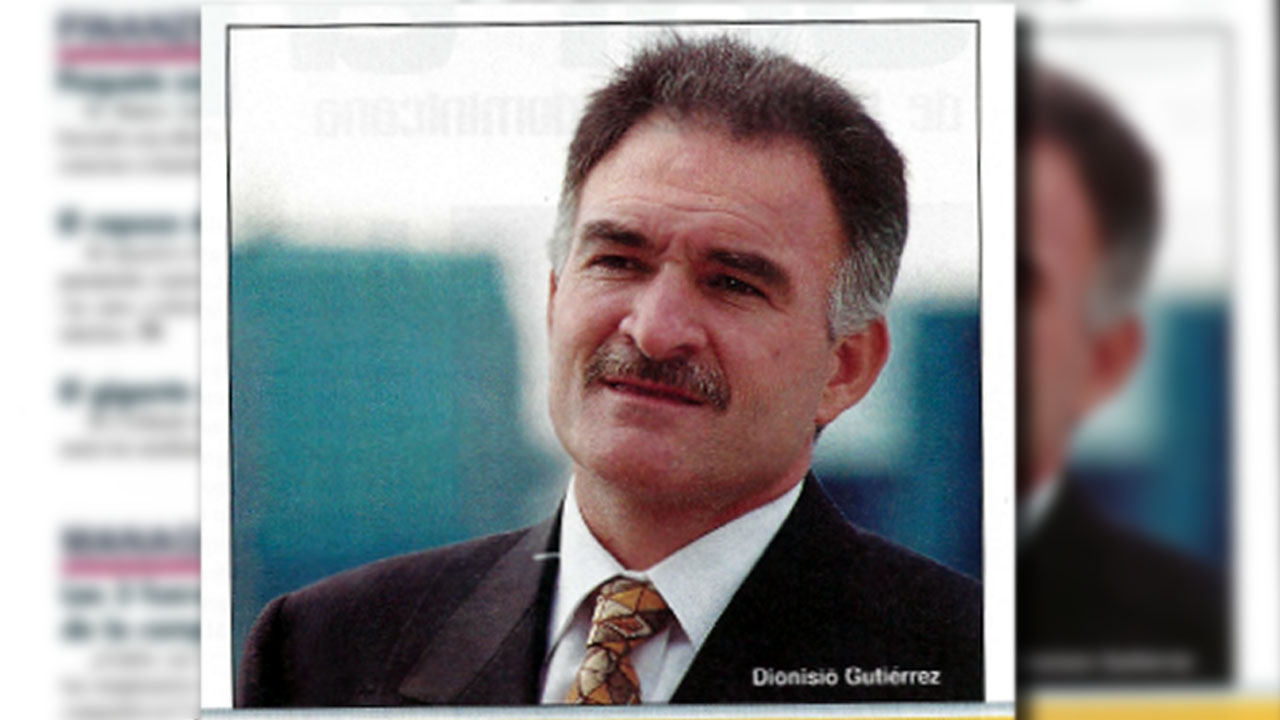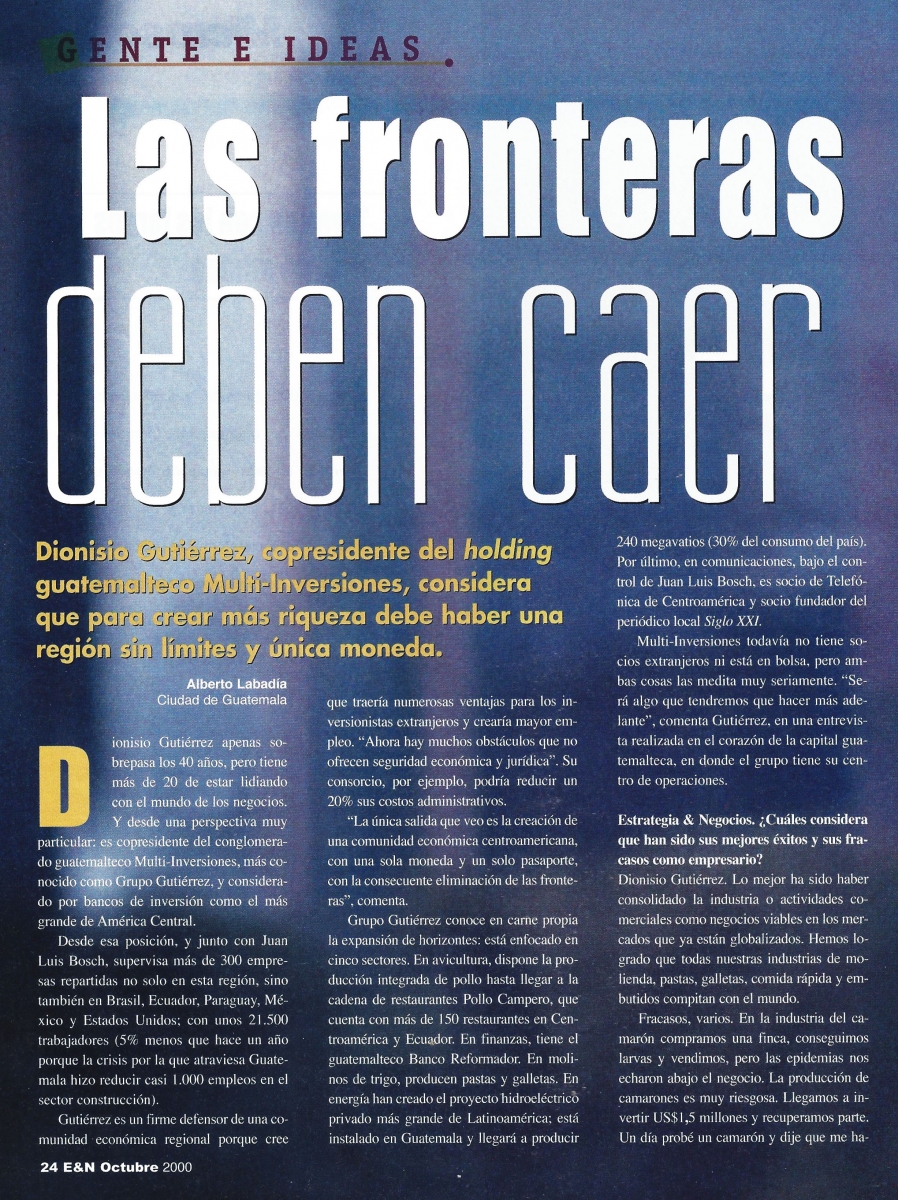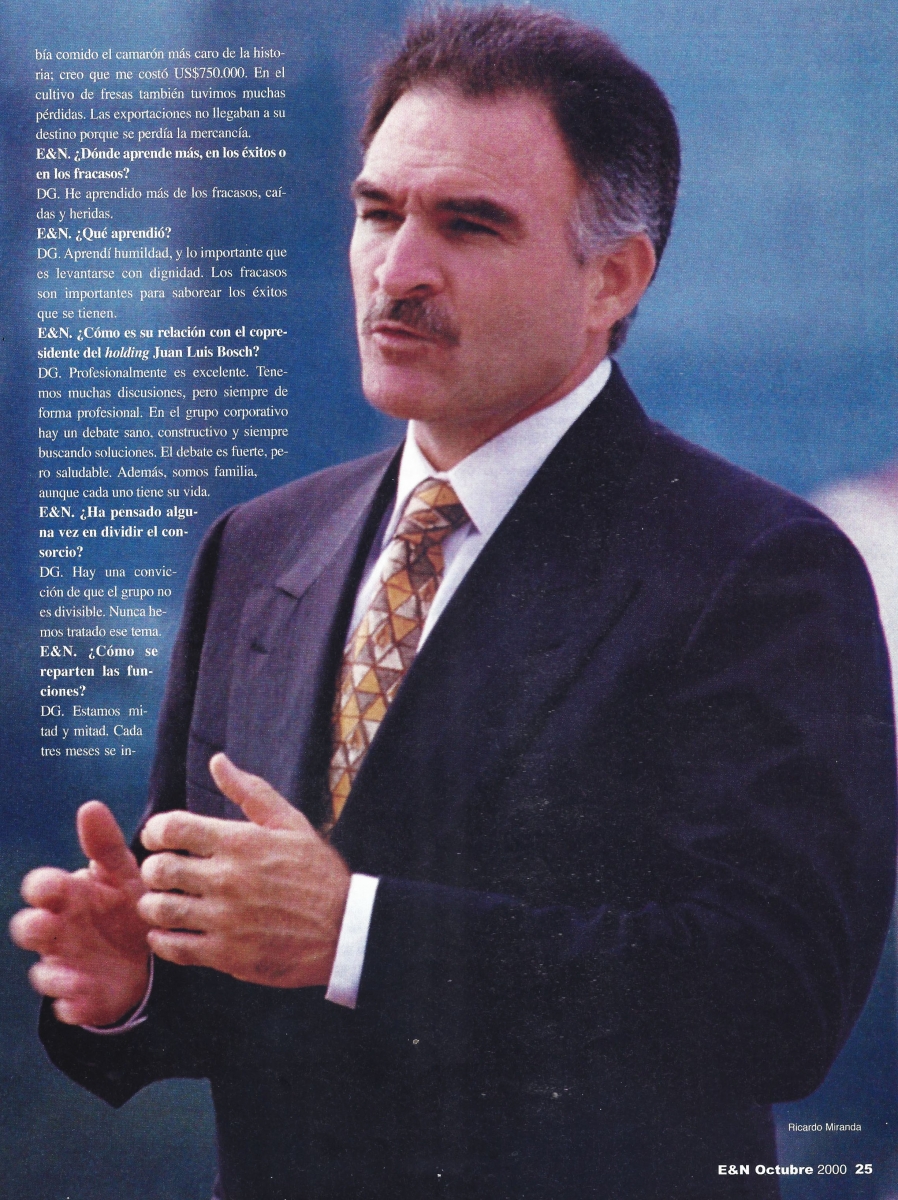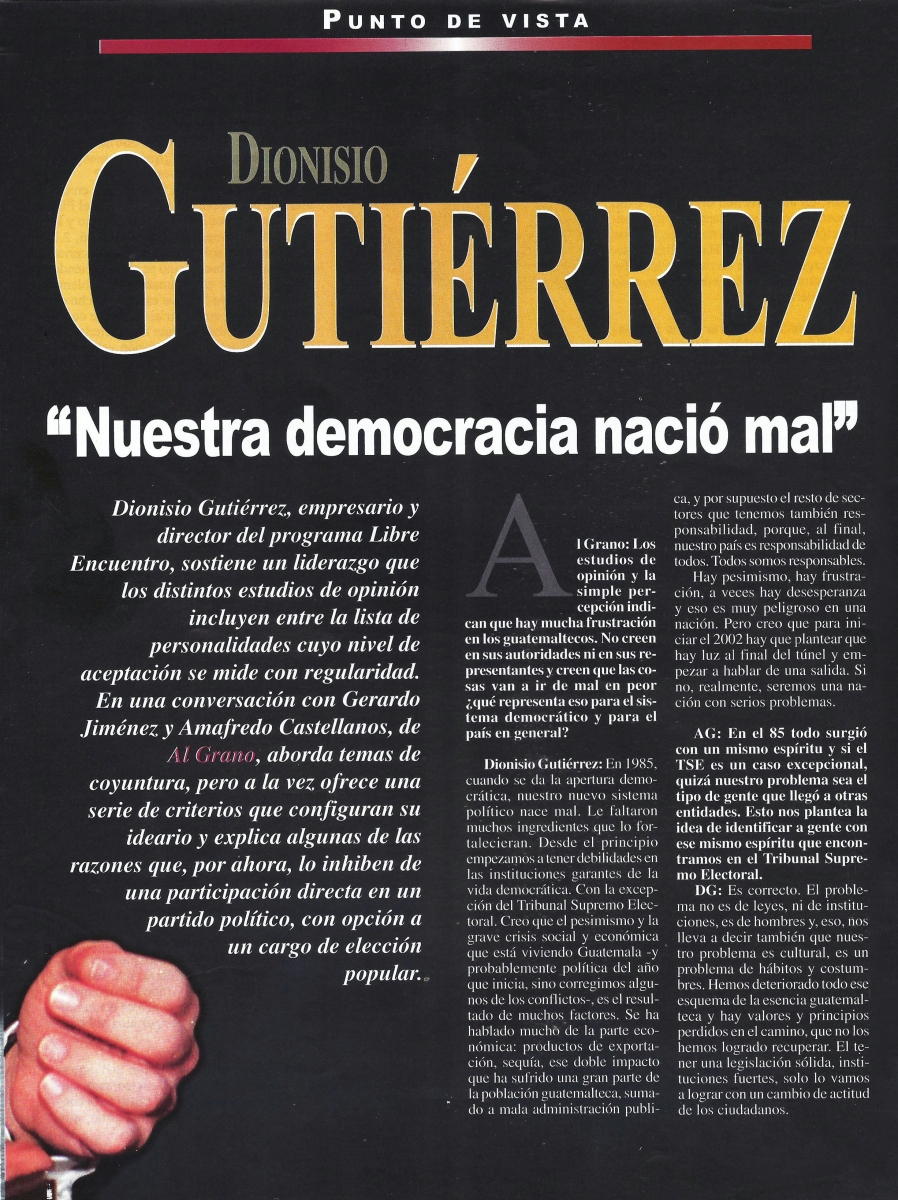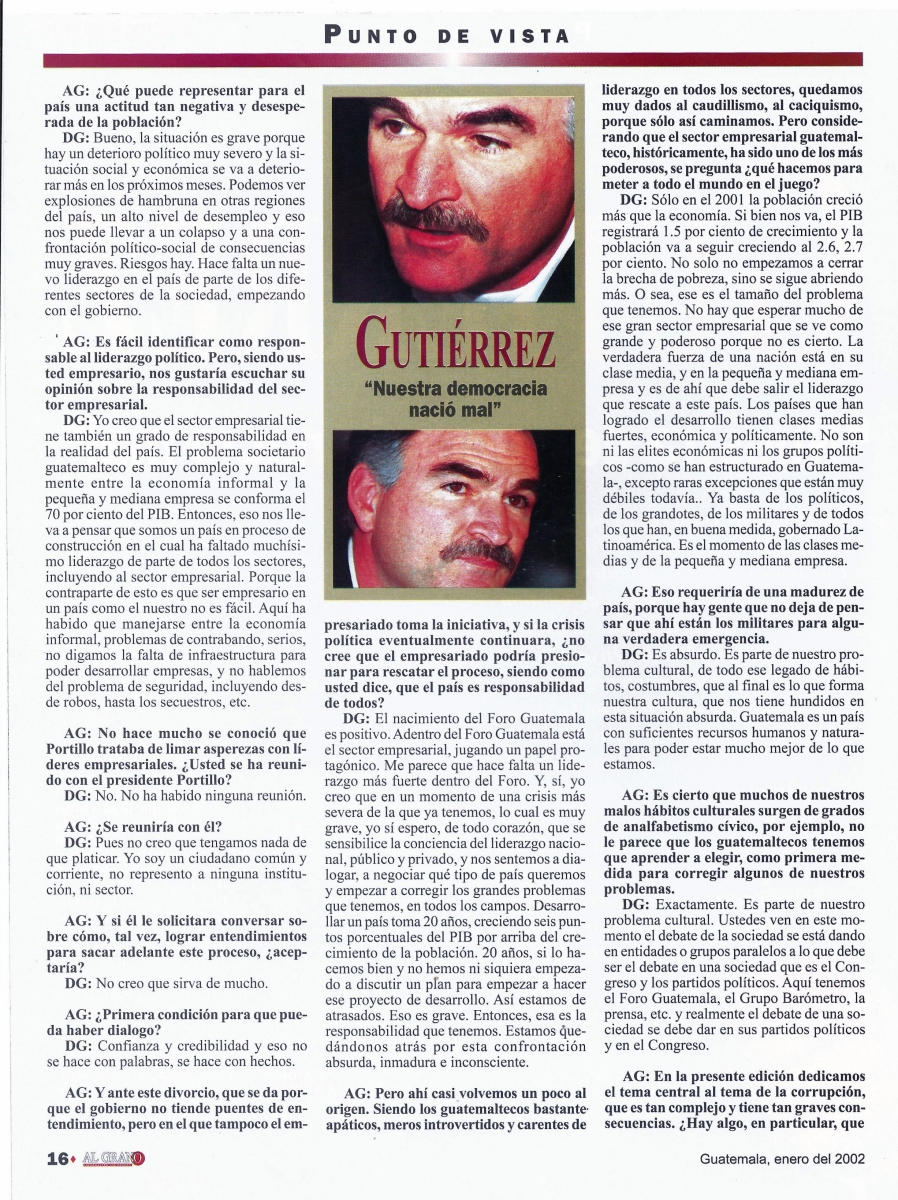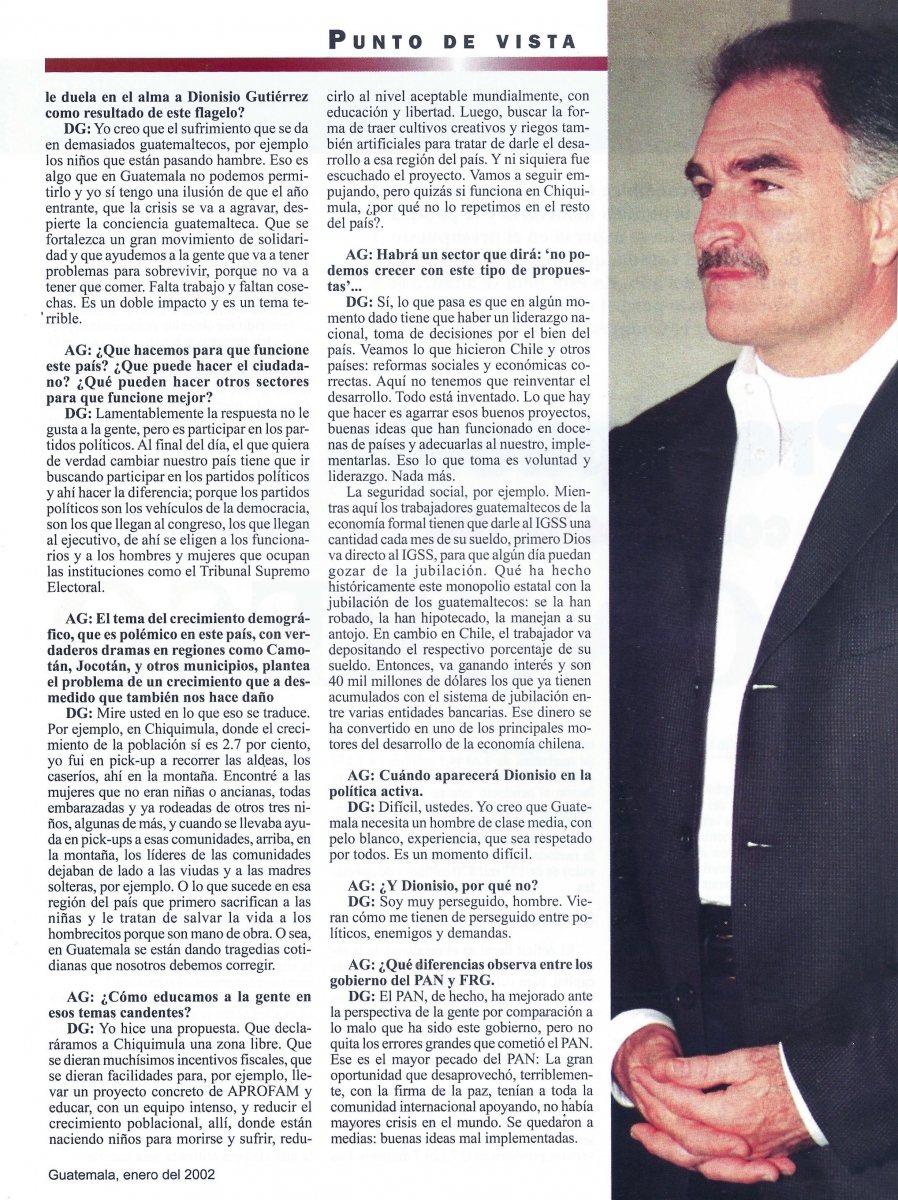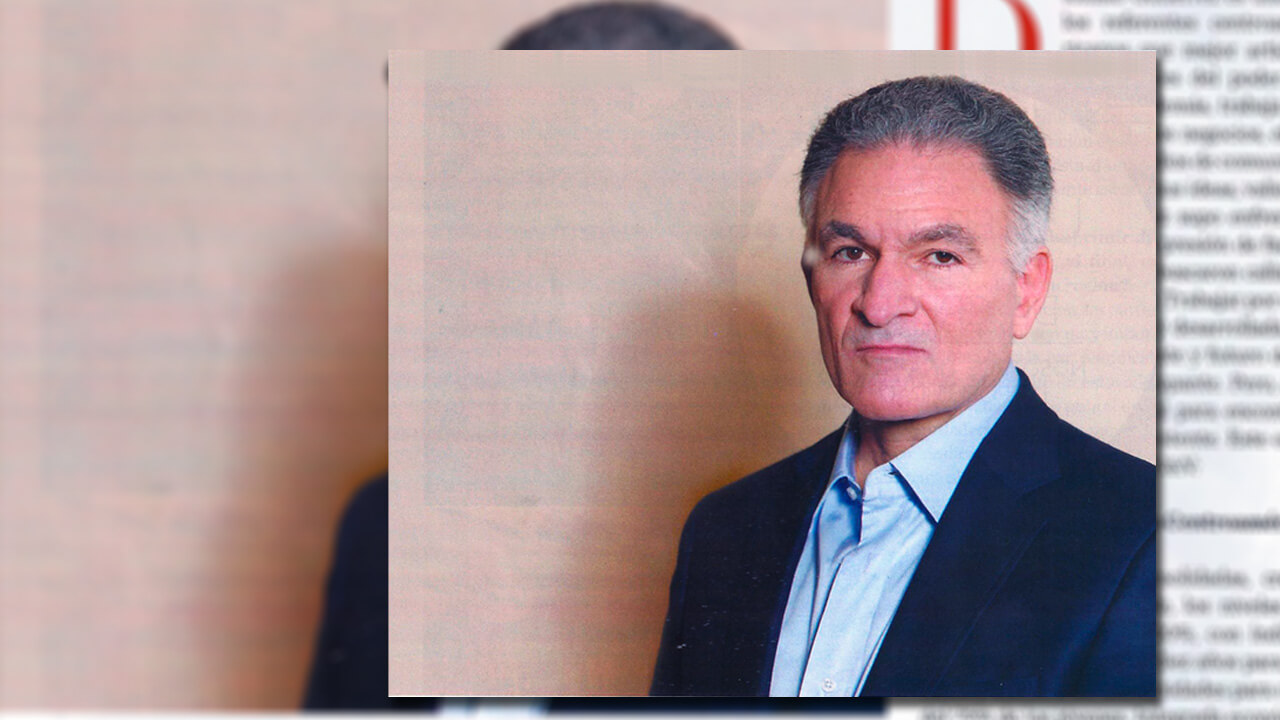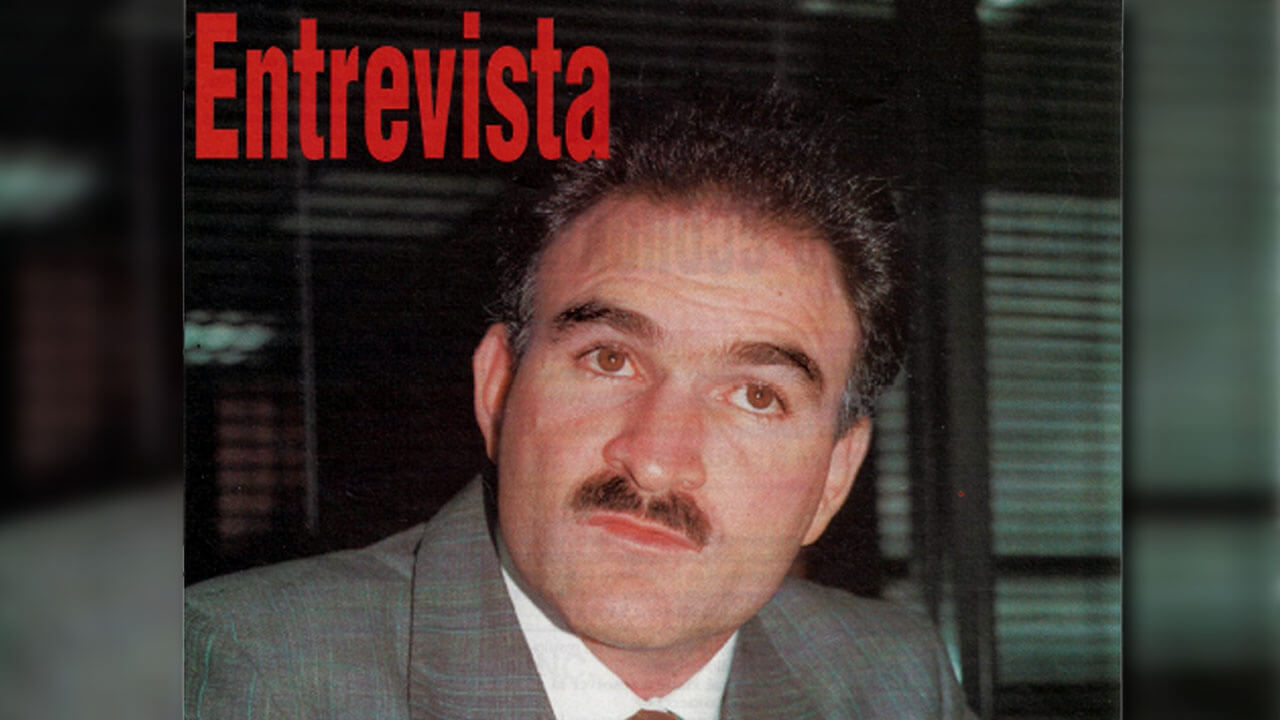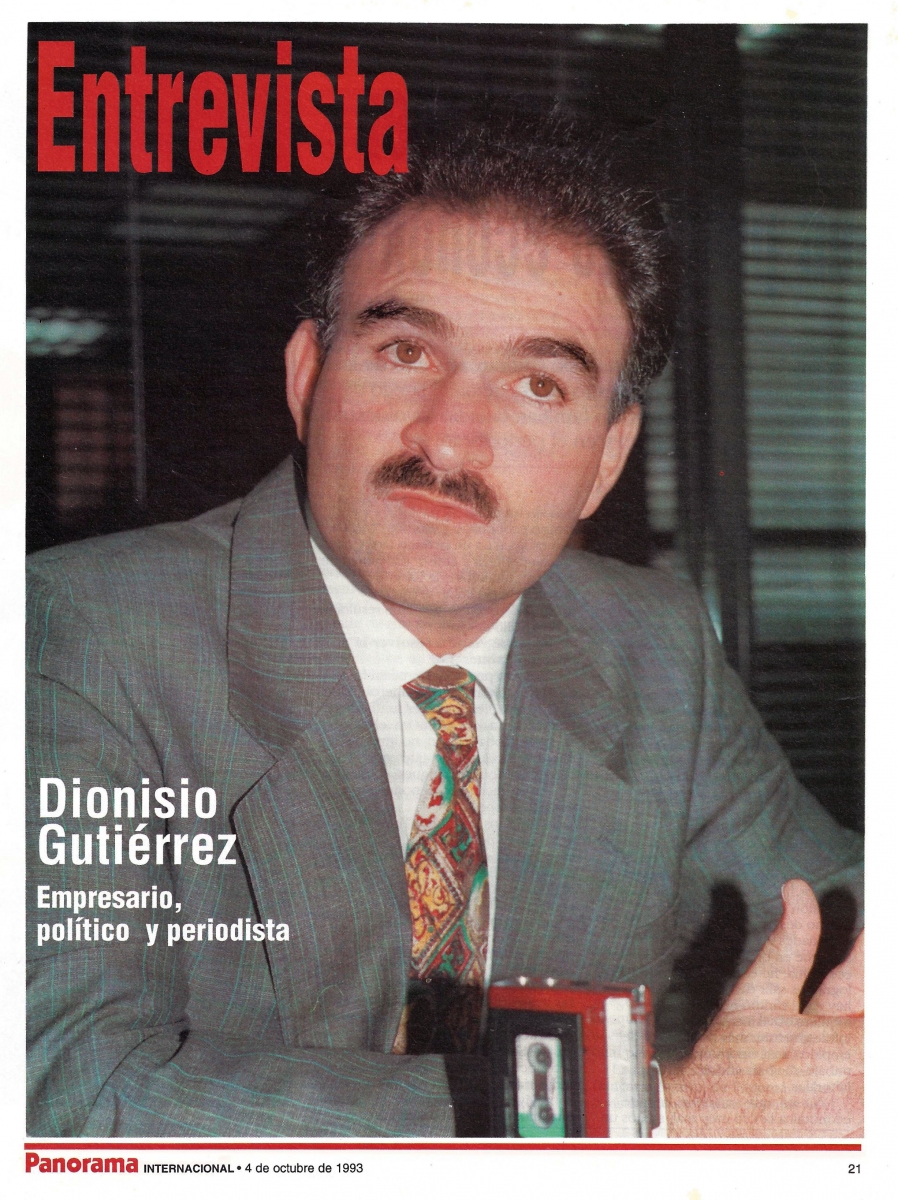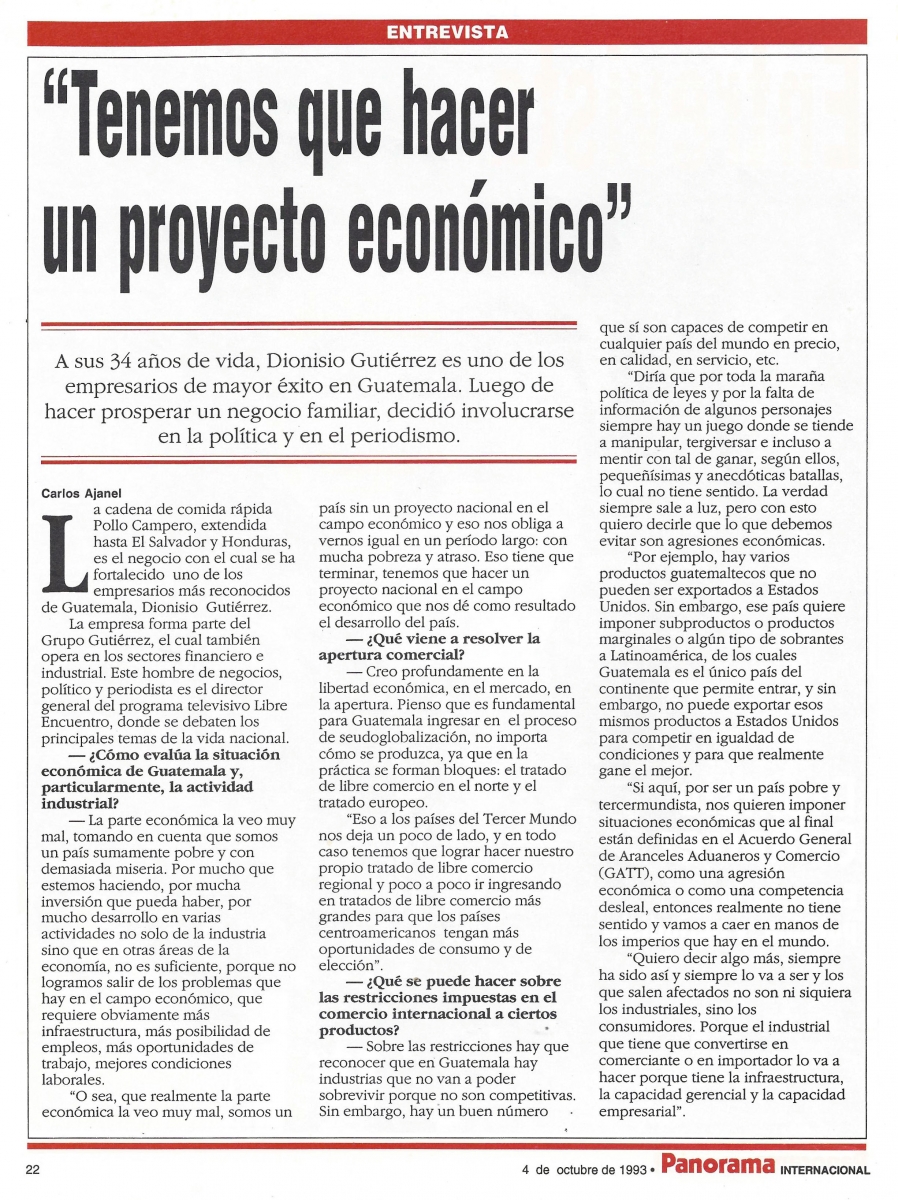Las redes sociales mal utilizadas están deformando la realidad y dañando las relaciones sociales de una manera tan brutal, que si las sociedades no aprenden a diferenciar y a descalificar a los delincuentes cibernéticos, seguiremos tirando combustible a un fuego que está fuera de control.
Si tuviéramos que describir el estado de ánimo presente en la mayoría de sociedades del mundo, las palabras que aparecen son desacuerdo, división, confrontación, descalificación, prejuicios, desconfianza, desaliento, frustración y, en muchos casos, rabia.
Hacen falta análisis serios sobre el rompecabezas de factores y circunstancias que nos llevaron a la realidad que hoy vivimos y que está provocando peligrosos niveles de polarización y conflicto.
En nuestro hemisferio hay causas identificables que son el combustible del incendio que viven nuestras sociedades. Entre ellas están la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, la incompetencia o la corrupción de los políticos y la complicidad o la indiferencia de las elites.
Dicho de otra manera, la ausencia de Estados funcionales, capaces de ofrecer certeza jurídica y su incapacidad de crear condiciones para un crecimiento económico robusto que integre a todos y les permita alcanzar bienestar, está llevando a las naciones en permanente conflicto a escenarios peligrosos.
Las “Redes Sociales” han acercado a millones de seres humanos y han facilitado el diario vivir de muchas maneras, pero también, han separado y enfrentado a millones por la forma irresponsable y oportunista en que muchos las usan.
Las redes sociales mal utilizadas están deformando la realidad y dañando las relaciones sociales de una manera tan brutal que, si las sociedades no aprenden a diferenciar y a descalificar a los delincuentes cibernéticos, seguiremos tirando combustible a un fuego que ya está fuera de control.
Las burbujas que se forman en las redes sociales, el “Cyberbullying” y las “fake news” se están encargando de alimentar ese incendio societario de una manera brutal. Y a esto se suma, como pólvora, la superficialidad y muchas veces la ignorancia de los usuarios.
Una burbuja, en general, la forma una persona con su grupo afín. La “información” que se mueve en esas burbujas es, en general, parcial y limitada al gusto y visión de ese grupo. El problema está en que se llega a pensar que la “información” que llega a cada burbuja es la única verdad. Nada más falso que esto.
Este fenómeno de “las burbujas” es tan disruptivo que ha llegado a enfrentar colegas, socios, familias y hasta parejas.
Los humanos tenemos propensión a creer lo peor, lo fácil, el titular, el chisme o el rumor. No nos preocupamos por investigar o confirmar; y vamos creando un imaginario y una forma de pensar o sentir sobre determinados temas o personas que pueden tener un grado tal de distorsión, que imposibilita el poder alcanzar acuerdos o consensos.
Hay centros – realmente son cuartos o bodegas – con operadores; muchos de ellos jóvenes desempleados, que, por pocos dólares se dedican a inventar noticias, a difamar enemigos de los financistas de “netcenters” y a dividir para “vencer”.
La cobardía del anonimato y la manipulación de “secretos” y mentiras da cierto poder a los mercenarios de las redes. Y están también los charlatanes oportunistas que se atreven a usar su nombre para difamar o decir idioteces para ganar notoriedad. Al final, unos y otros siempre fracasan.
La clave está en que los usuarios se eduquen y cuestionen más las fuentes de información y su contenido. Harían un extraordinario favor a las sociedades de las que son parte, para enfocarse en la búsqueda de soluciones a los verdaderos problemas que tienen
Hay naciones gobernadas por tiranos, asesinos, corruptos, cínicos y payasos – principales contratistas de “netcenteros” - que tienen un futuro de pronóstico reservado. Dependerá de sus pueblos el nivel de daño que estos impresentables personajes puedan causar. Sin duda alguna, las redes sociales son una poderosa herramienta para los ciudadanos. Usémoslas con inteligencia.