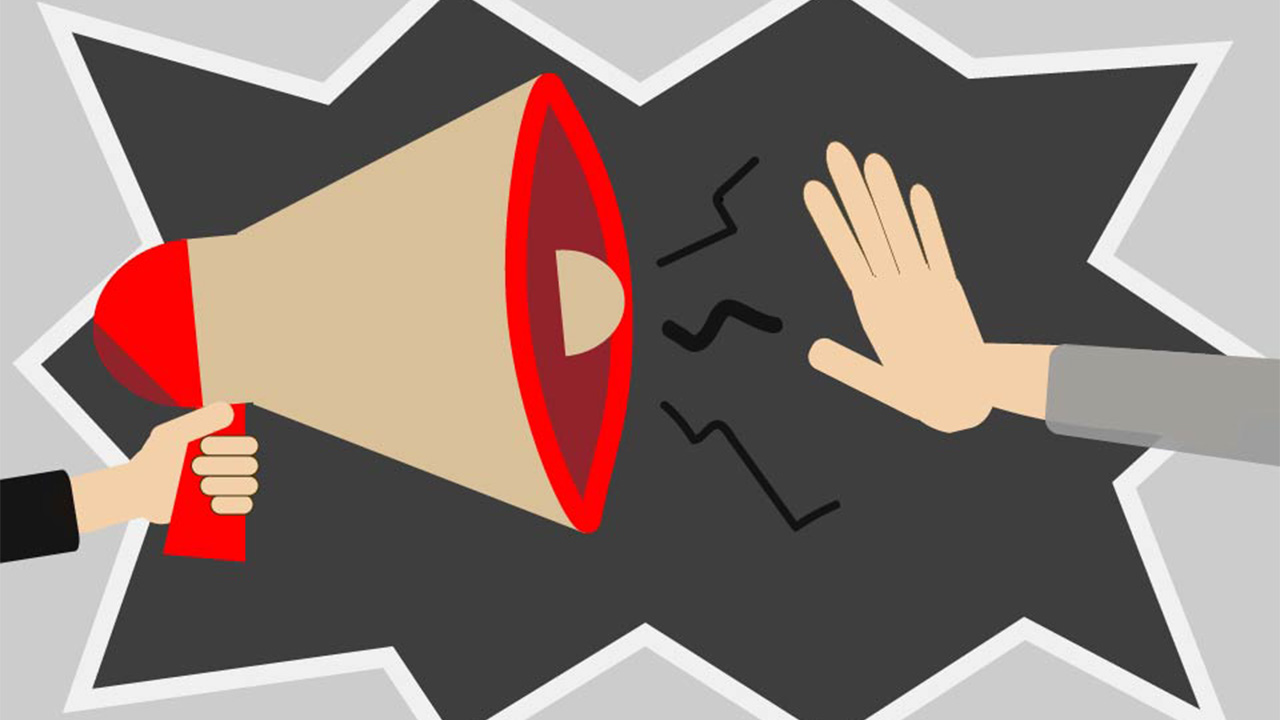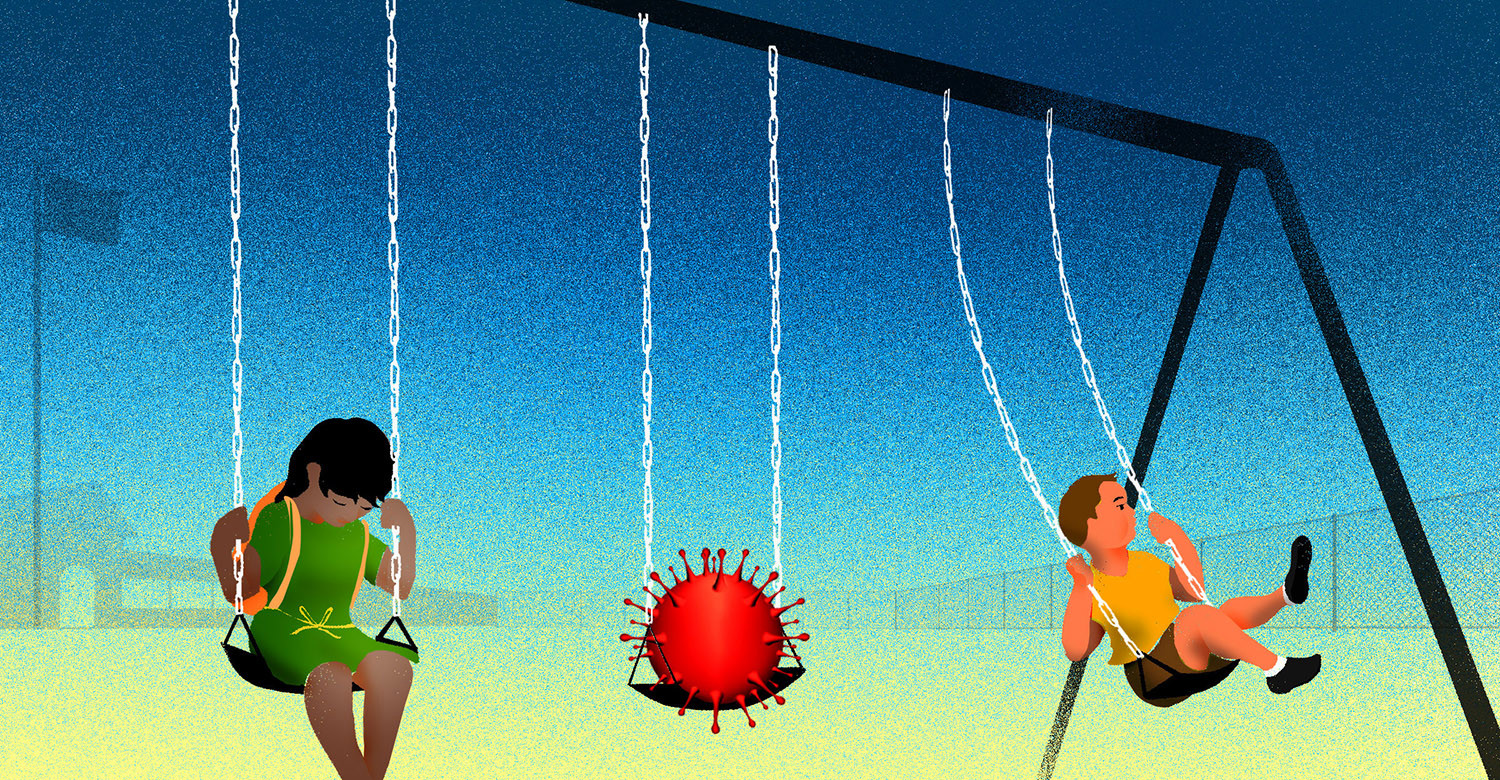La batalla cultural contra la tiranía cubana
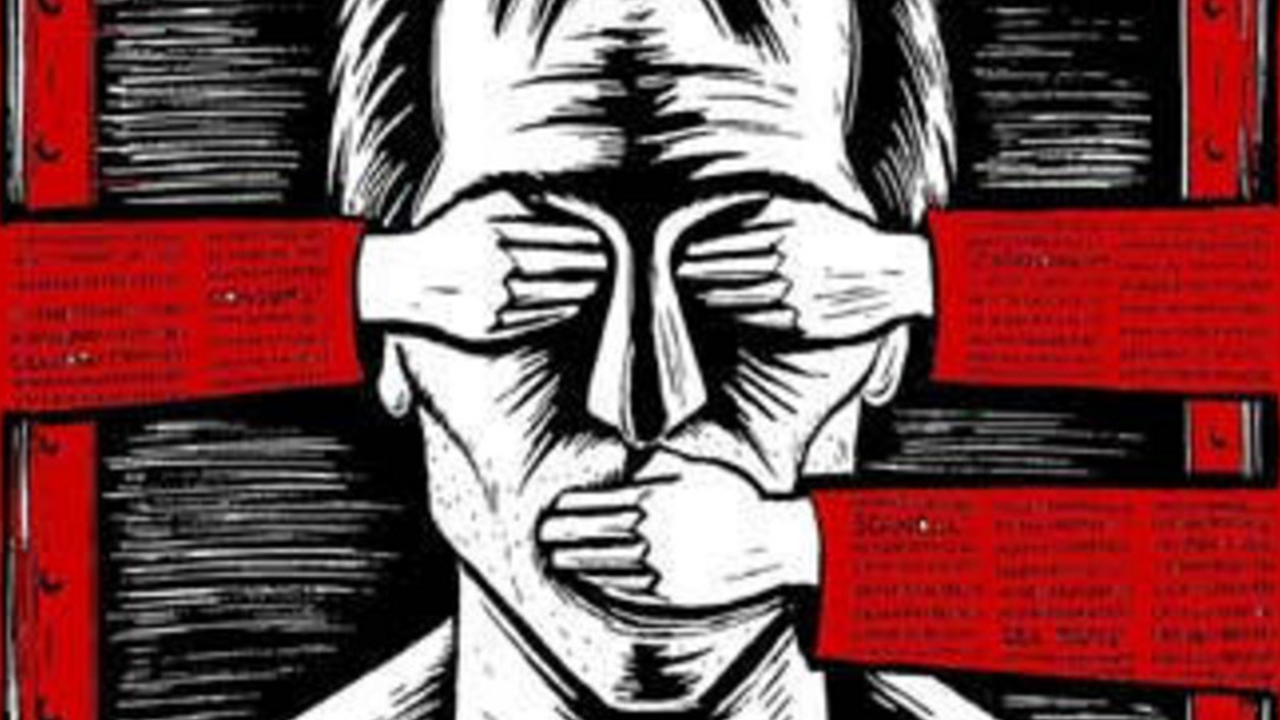
Se sabe que una dictadura está en su ocaso cuando la gente finalmente pierde el miedo.
Y pareciera que así le está sucediendo a la dictadura más larga del continente (con más de 60 años en el poder), tras la irrupción de un movimiento de artistas que con sus manifestaciones han llamado la atención del mundo y han perturbado los cimientos de las altas esferas del régimen castrista, que otrora fuese conocido por su inmensa propaganda a la que muchos “intelectuales” del siglo XX se prestaron a difundir en todo el mundo.
Se trata del Movimiento San Isidro (MSI), de oposición y disidencia a la dictadura cubana, conformado por artistas e intelectuales que combinan sus manifestaciones de activismo político con intervenciones artísticas.
El movimiento surgiría hacia 2018, como una respuesta al Decreto 349, que regula y controla la actividad artística y pretende definir desde el Estado qué es arte. Sin embargo, sería conocido mundialmente hacia finales del año pasado cuando uno de sus líderes y fundadores, el rapero Denis Solís, fue detenido por las fuerzas de seguridad del régimen, procesado por “desacato” y condenado a prisión, lo cual desató una serie de protestas y huelgas de hambre de varios artistas y otras figuras públicas de la isla (con una movilización muy intensa y prácticamente sin antecedentes recientes), que a su vez provocó una fuerte represión por parte del régimen cubano con prácticas como el “baneo” de redes sociales, la censura a la libertad de expresión, la vigilancia y hostigamiento a los manifestantes y periodistas que han cubierto los eventos.
Estas prácticas represivas hacia las expresiones culturales no son nuevas. Los gobiernos revolucionarios de izquierda son conocidos por lo que ellos llaman “el control de la hegemonía cultural” y por mucho tiempo en la isla se intervino fuertemente la producción artística e intelectual. Lo cual trae a la memoria el famoso “Caso Padilla”, en 1971, en el que se le acusó al poeta Heberto Padilla de “posiciones contrarrevolucionarias incentivadas por enemigos del extranjero” y se le obligó en un acto humillante a que se disculpara públicamente (y a la vista del mundo) con la nomenklatura cubana, lo cual hizo que muchos intelectuales (entre ellos Mario Vargas Llosa) rompieran definitivamente con Fidel Castro y la “revolución”.
Hoy en día la situación de control de la hegemonía cultural parece haber dado un giro inesperado. Regresándonos al presente, a mediados de febrero de 2021, un grupo de artistas (Yotuel, Gente De Zona, Maykel Osorbo, El Funky), que viven dentro y fuera de Cuba, lanzaron el tema “Patria y Vida” —en contraposición al slogan necrofílico de Fidel Castro y la guerrilla en los años sesenta: “Patria o Muerte”—, y que rápidamente se hizo viral en redes sociales y ha sido catalogado como un himno a la libertad en Cuba. Con frases contundentes como: “No más mentiras. El pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte sino Patria y Vida” y también: “Se acabó... tu cinco nueve, yo doble dos”, en referencia al año en que comenzó la revolución, 1959, y al 2020, el año en que el pueblo salió a clamar libertad.
Como era de esperarse, la reacción del régimen fue predecible. Díaz-Canel ha calificado a estas manifestaciones como “un acto de reality show imperial. El espectáculo imperial para destruir nuestra identidad y volvernos a someter”, apelando como siempre al gastado discurso ideológico anti-imperialista que ya tiene 62 años.
Mientras tanto, los demócratas del mundo observamos expectantes los acontecimientos, que hasta el momento son inciertos. Si bien los Estados Unidos, bajo la administración demócrata, parecieran haber cambiado el garrote por la zanahoria, esto podría en el largo plazo marcar el comienzo del final para la dictadura castrista porque lo que pareciera estarse fraguando en la isla es un cambio cultural en las nuevas generaciones, que ya tienen muy lejos de su horizonte temporal la épica vetusta de Sierra Maestra y de Playa Girón.
Al parecer, el soft power[1] está haciendo varias grietas en la tiranía.
[1] Soft power, o “poder blando” es un concepto acuñado por Joseph Nye para referirse al poder de la cultura o de las ideas, frente a otras formas más coercitivas de ejercer presión como acciones de tipo militar o condicionamientos de tipo económicos.