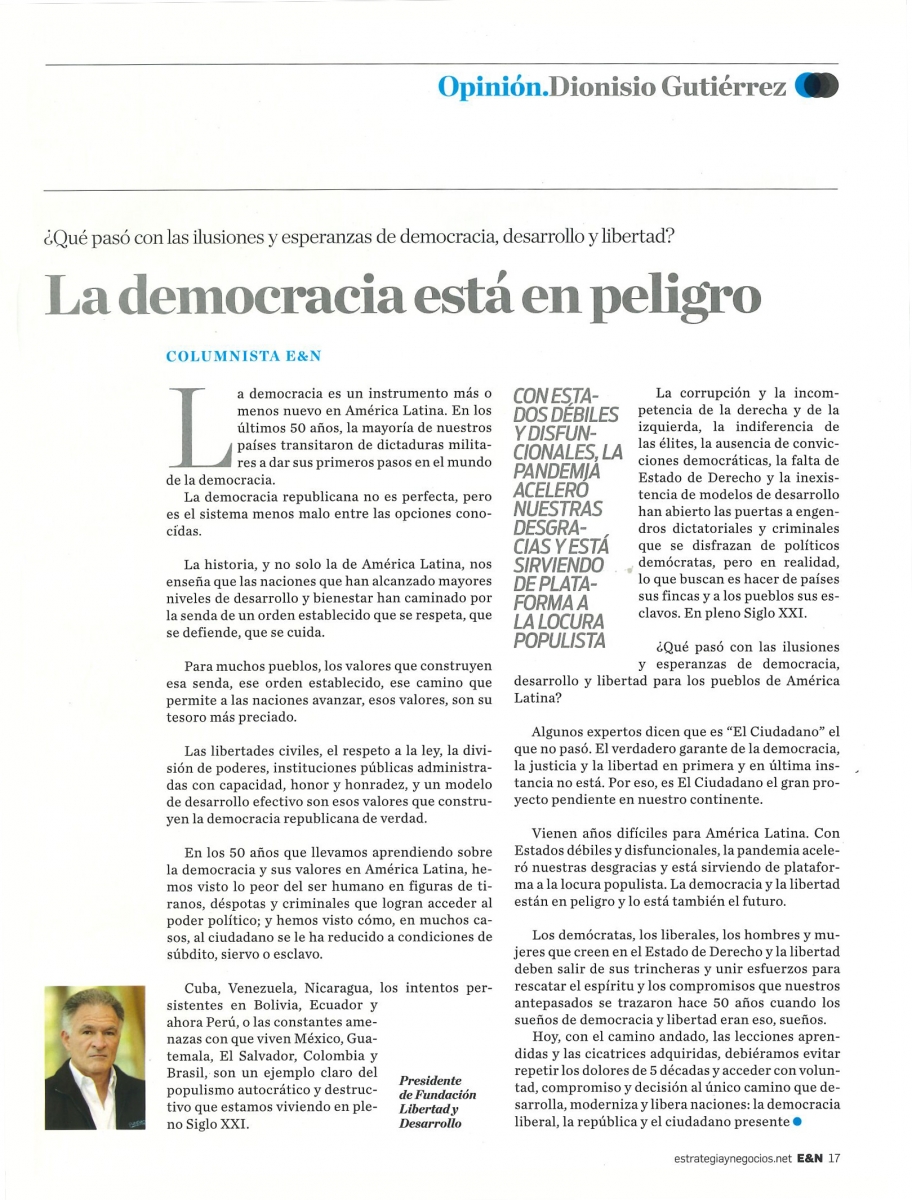The state of calamity

El presidente decretó estado de calamidad el viernes, 13 de agosto en acuerdo gubernativo 6-2021 que fue publicado un día después en el Diario Oficial. Asimismo, se publicaron las Disposiciones presidenciales y órdenes para el estricto cumplimiento que desarrollan las medidas concretas que estarán vigentes hasta el 11 de septiembre de 2021.
El estado de calamidad limita la plena vigencia de los derechos de la libertad de acción (artículo 5 constitucional), libertad de locomoción (artículo 26), de reunión y manifestación (artículo 33) y parcialmente el derecho de huelga para trabajadores del Estado (artículo 116 segundo párrafo).
Hay que reconocer que el estado de calamidad está redactado en términos menos ambiguos que los decretados en 2020, pero está lejos de ser un cuerpo con disposiciones claras. Para efectos prácticos todo el mundo entiende que desde el 15 de agosto hay toque de queda de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. Como ha sido costumbre, es la medida más clara. Tema aparte son las excepciones a esta limitación que en la práctica tienen un inevitable grado de discrecionalidad.
Pero el resto de medidas no quedan claras y la comunicación oficial pone más sombras que respuestas. Por ejemplo: un tuit de la cuenta oficial del Gobierno de Guatemala dice textualmente: “reuniones sociales o recreativas quedan suspendidas”. ¿Es esto cierto? Veamos lo que dicen las disposiciones presidenciales y al acuerdo gubernativo.
El artículo 6, literal “e”, del acuerdo gubernativo dice que se dispone “Limitar las concentraciones de personas y prohibir o suspender toda clase de espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones o eventos, conforme las Disposiciones Presidenciales”.
¿Qué dicen las disposiciones presidenciales? La disposición décima, numeral 2, dice que “Se prohíben todas las reuniones, actividades o eventos recreativos, lúdicos, sociales y similares, en entidades públicas o privadas, en cualquier lugar o espacio público o privado, que excedan el aforo o asistencia permitido en las normas emitidas por el órgano rector de salud” (Resaltado propio).
Entonces las reuniones sociales no están prohibidas como lo asegura la comunicación oficial, sino aquellas que no cumplan el aforo permitido. ¿Dónde encontramos el aforo permitido? En el acuerdo ministerial del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) número 229-2020, más conocido como el tablero de alertas sanitarias.
Dado que la mayoría de los municipios están en rojo, el aforo para eventos es de 10 metros cuadrados por persona hasta un máximo de 100 personas. Para centros comerciales el aforo es 40% del estacionamiento y 10 personas por metro cuadrado y para restaurantes también de 10 personas por metro cuadrado.
Si las reuniones sociales estuviesen prohibidas en “lugares públicos o privados”, no podríamos siquiera comer en un restaurante o en casa con un amigo o familiar sin “incumplir” el mandato. Pero no es el caso. Un estándar básico para el estado de derecho es tener reglas claras, predecibles y que no sean imposibles de cumplir. Parece que es mucho pedir.
Ahora quedará en manos del Congreso de la República determinar si aprueba, modifica o imprueba el estado de calamidad. Veremos cómo están los apoyos al Ejecutivo en el Congreso y si consigue los mágicos 81 votos para aprobarlo. Ojalá el Congreso corrigiera los errores del acuerdo en caso decida aprobarlos, aunque sé que esto parece una ingenuidad si nos guiamos por sus actuaciones regulares.