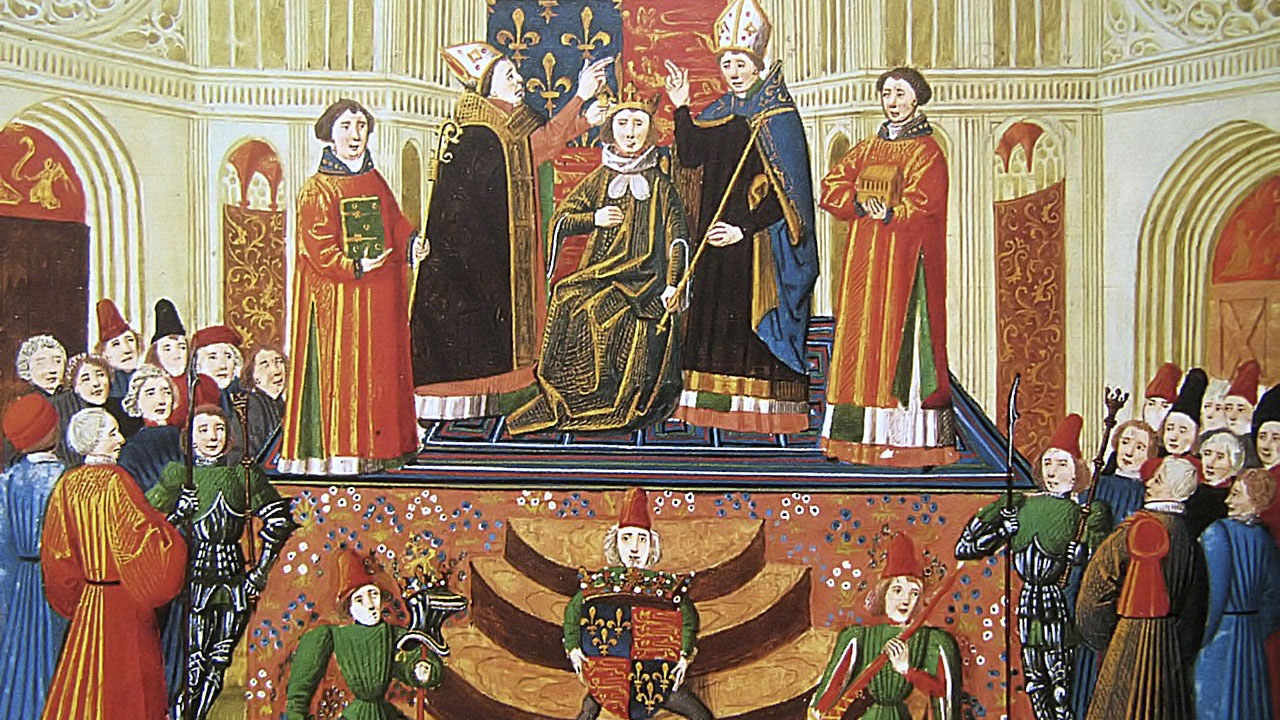Un modelo agotado

Llegó el momento de replantear el sistema de Comisiones de Postulación.
Guatemala es una República con un sistema híbrido para la elección de autoridades. Por un lado, para el Ejecutivo y Legislativo, así como el poder local, se recurre a elecciones democráticas, en las cuales los partidos políticos actúan como vehículos de representación. Por otro lado, para la designación de autoridades del poder judicial, además de otros organismos de control (como el MP, la Contraloría, el TSE y la Corte de Constitucionalidad) se utiliza un modelo de elección corporativista. En este, los cuerpos sociales intermedios (universidades, gremios, colegios profesionales, etc.) participan como postuladores de los candidatos o como electores de última instancia.
Sin embargo, luego de treinta años bajo este diseño institucional, resulta evidente que el modelo se ha agotado, o que sencillamente ya no responde a la visión original de los constituyentes.
Los últimos tres procesos de elección de Magistrados de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia han degenerado en conflictos jurídico-institucionales. En 2009, la elección de representantes del CANG ante la Comisión de Postulación mediante un sistema de representación de minorías, y la elaboración de las tablas de gradación, fueron objeto de impugnaciones. En 2014, la calificación de la “honorabilidad” e “idoneidad” por parte del el Congreso también fue objeto de impugnación. Y ahora, en 2019, la elección de representantes del Instituto de Magistrados y el incumplimiento del requerimiento de evaluar a jueces y magistrados fueron los motivos detrás de las acciones de amparo.
Tanto en 2014 como en 2019, las acciones de constitucionalidad tuvieron como consecuencia no intencionada el incumplimiento del “plazo fatal” del 13 de octubre. Cabe decir, en ninguno de los dos momentos, se generó un escenario apocalíptico de rompimiento institucional o parálisis de la justicia. Lo cierto es que para ningún sistema resulta sano que cada elección de jueces genere crisis y conflicto.
A nivel político, es indiscutible que el diseño corporativista ha servido como un instrumento para la captura del poder judicial por actores políticos o de interés. En 2009, se denunció la existencia de una “Terna X” dentro de la Postuladora para CSJ, cuyo encargo era otorgar altas calificaciones a los candidatos afines al entonces gobierno de la UNE. En 2014, se develó todo el mecanismo de incidencia paralela, de Roberto López Villatoro, para influir sobre la actuación de los comisionados y la integración de los listados de candidatos. Y recién nos enteramos, por confesión de Manuel Baldizón, que la elección final de la CSJ en 2014 fue producto de un acuerdo entre Baldetti, Sinibaldi y Baldizón, con el auspicio de Gustavo Herrera, y bajo promesa de lealtad de los jueces hacia sus electores.
El diseño original, que aspiraba a que las universidades y el Colegio de Abogados sirvieran de tamiz previo a la designación política del Congreso, hoy resulta disfuncional. Se generó el incentivo perverso para que grupos políticos y de interés buscaran tomar control de la academia, ya sea mediante proliferación de universidades de cartón o mediante intrigas políticas internas para designar a los decanos que se sentarán en las postuladoras. Mientras que las elecciones de autoridades y representantes ante postuladoras por el Colegio de Abogados, se convirtieron en un “micro-cosmos” de las elecciones nacionales (opacidad en el financiamiento, clientelismo, acarreo de votos, etc.).
La guinda al pastel es un modelo en el que el Congreso constituye el elector final de todos los magistrados de apelaciones. Sí, todos los jueces que conocen en segunda instancia todos los procesos judiciales no son designados por un proceso de carrera que invite a la meritocracia, sino por un proceso eminentemente político. De ahí no nos extrañemos que la justicia se politice.
Bajo ese contexto, es momento de reconocer que el sistema de comisiones de postulación ha caducado. Y que toca repensar el diseño institucional del sector justicia. Una reforma constitucional que reduzca la politización de la elección de autoridades judiciales, y que apueste por un sistema de carrera resulta urgente a la luz de la experiencia de esta última década.