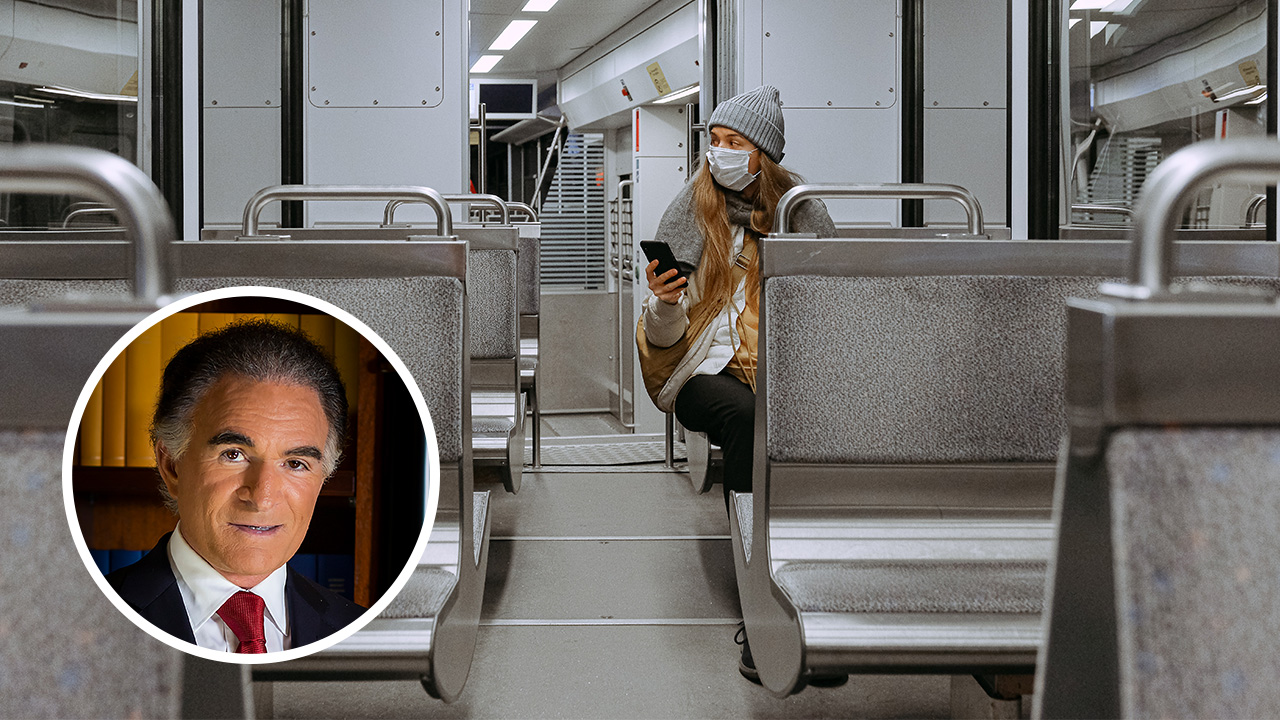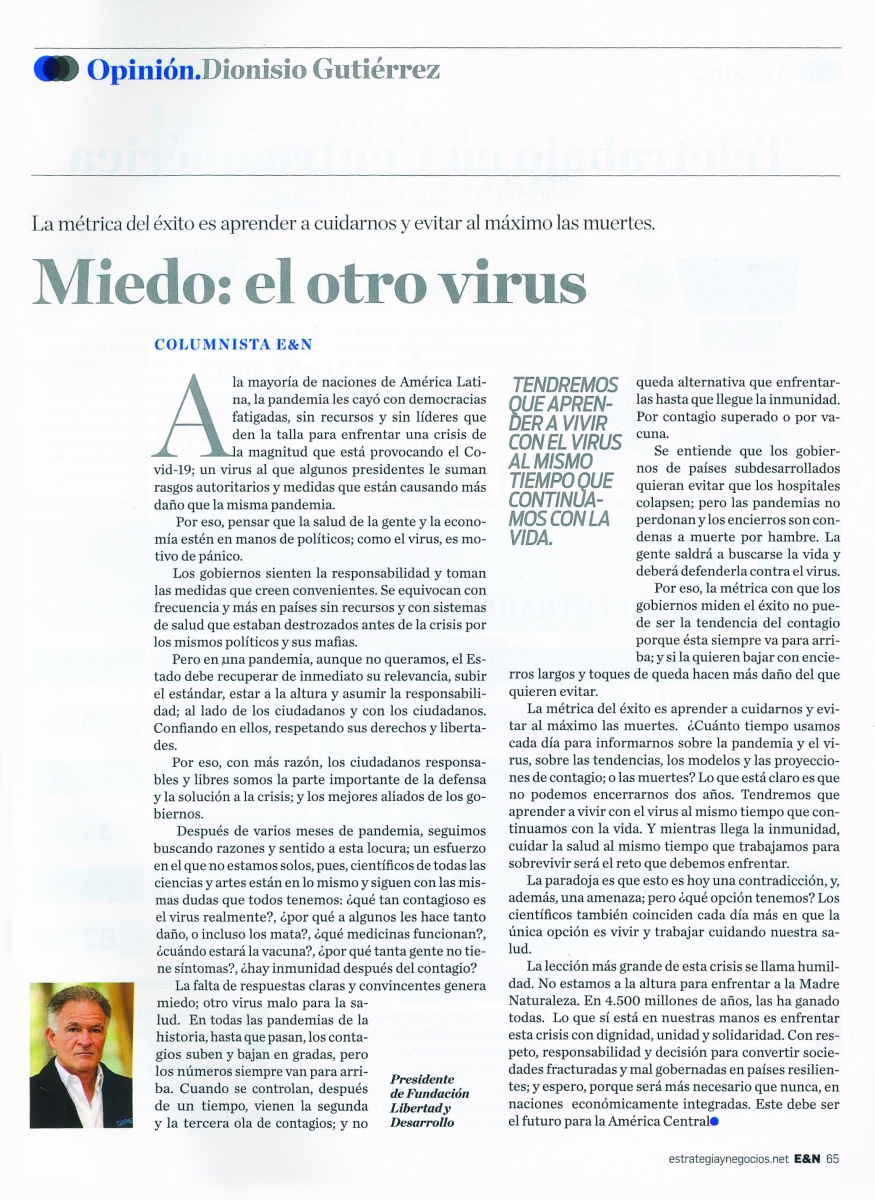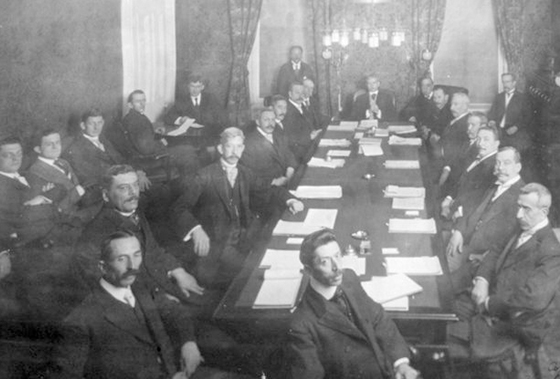La acusación de EE. UU. contra el exministro de economía

Este 5 de agosto el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó una denuncia (complaint) contra el exministro de economía, Acisclo Valladares Urruela (AVU). Los cargos que plantea la fiscalía son por conspiración para cometer lavado de dinero en violación del Título 18, del Código de los Estados Unidos, secciones 1956(h). La denuncia se puede leer aquí.
Me permito hacer un breve resumen de lo consignado en la denuncia para entender mejor el problema de fondo y provocar en el lector una reflexión sobre las implicaciones que podrían tener los cargos presentados por la fiscalía. La acusación se resume a que AVU habría requerido dinero en efectivo no rastreable para sobornar políticos locales.
La acusación parte de la información que brindaron 3 testigos que han declarado culpables en EE. UU. El testigo 1 es un empleado bancario guatemalteco que se declaró culpable por lavado de dinero; el testigo 2 es una persona que se declaró culpable por narcotráfico y el testigo 3 una persona que se declaró culpable de lavado de dinero con tráfico de narcóticos como delito relacionado. Cada uno brinda cierta información que da vida al planteamiento de la fiscalía.
Al testigo 1 lo describen como el gran intermediario. Él era el encargado de recibir dinero de un “coconspirador” que tenía dinero proveniente de corrupción y de una persona que habría obtenido ganancias producto del narcotráfico. Ambos buscaban lavar su dinero.
Por otra parte, AVU lo que requería era dinero en efectivo. ¿Con que fin? El testigo 1 dice que requería dinero en efectivo no rastreable para sobornar políticos. El testigo 1 le dijo que dados los montos tan altos que pedía, no era posible obtener esos fondos tan rápido de manera legal, sino únicamente de fuentes no lícitas como corrupción o narcotráfico.
De acuerdo con el testigo 1, inicialmente quien aportaba los fondos era un “coconspirador” (acusado por corrupción), pero eventualmente el dinero de éste se acabó. Es ahí cuando entra el dinero proveniente del narcotraficante, testigo 2, ante la necesidad de obtener más efectivo.
AVU es acusado por lavado de dinero en la acusación de la fiscalía estadounidense porque para obtener dinero en efectivo no rastreable, termina por convertirse en un “facilitador” de acuerdo con la acusación. ¿En qué sentido? AVU aportaba fondos de origen lícito que se bancarizaban y luego servían para que los otros dos personajes pudieran blanquear sus activos mediante los servicios del testigo 1.
El testigo 1, dice la denuncia, asegura que entregaba el dinero en efectivo directamente a AVU o alguien allegado a él. Dice que supervisó las entregas de dinero mensualmente por cuatro años. Afirma que usaban bolsas deportivas, maletines y a veces cajas de licor para entregarlo.
Una parte curiosa de la denuncia consigna que el testigo 1 afirma que durante esas entregas de efectivo a AVU, se encontraban “figuras políticas conocidas” que salían del salón con las bolsas de dinero que él había entregado recientemente. En algún momento el testigo 1 asegura que AVU le dijo, “perdón, estos políticos han de pensar que el dinero crece en los árboles”.
El testigo 2 (CW-2), que se declaró culpable por narcotráfico en EE. UU. sirve para documentar evidencia de las transacciones sospechosas. Según la denuncia, esta persona necesitaba US$1 millón para comprar una casa y además hacer pagos en Sudamérica a “proveedores”.
El testigo 3 (CW-3) es una persona que se declaró culpable por lavado de dinero en EE. UU. y que se “dedicaba a la política”. Esta persona dice que en 2012 conoció a AVU. La denuncia consigna que AVU le mostró interés en apoyar a su partido y le habría entregado una bolsa llena de efectivo.
El testigo 3 afirma que se trataba de un pago de US$1,500 para cada miembro del partido político. Según la denuncia, afirma que dedujo que se trataba de pagos mensuales y que en su partido hubo discusiones porque “se mencionó que en otros partidos los pagos eran mayores”. Este testigo habla que pudieron haberse entregado en total Q18 millones en sobornos.
Los señalamientos son relevantes para Estados Unidos porque se trata de una conducta que ha facilitado lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Pero para los guatemaltecos lo ahí expresado, de ser cierto, deja al descubierto un enorme esquema de sobornos a políticos. ¿Quiénes son esos políticos? ¿con qué fines recibieron los presuntos sobornos? Según lo reportado por testigo 1, la última transacción tuvo lugar en diciembre de 2018.